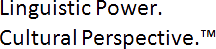por Pablo J. Davis
Nos encontramos en el brevísimo intervalo entre el gran festejo norteamericano de Halloween (31 octubre), y el Día de Muertos (1 y 2 noviembre) asociado primordialmente con México, aunque celebrado en diversos países latinoamericanos. Es buen momento para reflexionar sobre cultura, sobre similitudes y diferencias.
La Calavera Catrina, genial creación del artista mexicano José Guadalupe Posada, ya lleva un siglo como el ícono por excelencia del Día de Muertos.
Es común la creencia, en Estados Unidos, de que el Día de Muertos es esencialmente “el Halloween mexicano”. Pero, ¿será cierto? Al igual que la palabra ‘amigo’ en español y friend en inglés, que se ubican una al lado de la otra en los diccionarios bilingües y sin embargo se refieren a realidades bastante distintas (lo mismo podría decirse de familia/family, fiesta/party y sinnúmero de otras duplas culturalmente significativas), Halloween y Día de Muertos comparten algunos símbolos y la misma época del año pero constituyen fenómenos culturales bien diferenciados.
Las diferencias entre dos fiestas, a primera vista tan similares, no son precisamente lo que se entiende en lingüistica por el término ‘falsos amigos’. Esto último se refiere a palabras que a la persona extranjera parecieran significar una cosa, debido a su similitud con alguna palabra familiar en su idioma, pero que en realidad significan otra cosa. Por ejemplo, una persona hispanohablante al leer en inglés que ‘Smith suffered injuries at the hands of Jones’ posiblemente creerá que Jones insultó o calumnió a Smith; en realidad, de lo que se trata es una agresión física, ya que ‘injury’ en inglés significa lesión o lastimadura, y no calumnia como en español. Los falsos amigos pueden ser engañosos, pero en última instancia se corrigen con relativa facilidad por aquellas personas con buen dominio de ambos idiomas.
No es el caso, sin embargo, de los fenómenos culturales. En ese plano, las diferencias suelen ser más sutiles, y posiblemente no las capte ni siquiera el diccionario bilingüe. La mayoría de los angloparlantes, por ejemplo, son más propensos a llamar a un individuo friend cuando en equivalente situación interpersonal, los hispanohablantes dirían más bien ‘compañero’ o ‘colega’ – reservándose ‘amigo’ o ‘amiga’ para relaciones de amistad más íntimas. Se puede pensar que la palabra ‘amigo’ es un poco más ‘cara’ en español de lo que esfriend en inglés. Dicho esto sin ánimo de adjudicar superioridad a una ni a otra cultura; simplemente, registramos una importante diferencia cultural, una diferencia que cuando no se comprende, puede causar malentendidos y hasta dolor.
¿Y cómo se relaciona esto con Halloween y el Día de Muertos? Son dos fiestas, que al parecer son equivalentes muy cercanos, si no básicamente intercambiables, pero que en realidad ocupan lugares muy distintos en cada mapa cultural. Halloween es, esencialmente, un festejo construido a partir de un desafío o burla a la muerte y sus terrores, a los que se pretende neutralizar teatralizándolos. Ocurre una especie de juego osado, un bailar frente a lo macabro.
En la cultura mexicana, mesoamericana y latinoamericana en general, el Día de Muertos es otra cosa. Uno celebra, recuerda, honra a los seres queridos difuntos– padres, abuelos, tíos y otros familiares – y es muy común oir hablar a la gente de ‘mi muertito’ o ‘mi muertita’. A lo largo de las décadas y siglos de la Colonia, se fueron entrelazando tradiciones indígenas, precolombinas y precristianas de culto a los antepasados, por un lado, con los ritos del calendario cristiano y de esa interacción nacieron cosas nuevas: los estudiosos de la historia y cultura religiosa hablan de prácticas religiosas ‘sincréticas’. Así fue que la celebración del Día de Muertos vino a coincidir con el Día de Todos los Santos o la conmemoración de los Fieles Difuntos.
Las ramificaciones rituales de esta festividad son múltiples y complejas. Los pasteles horneados en la forma de calaveras y esqueletos, la creación de figuras de esqueleto en muchos casos vestidos y adornados con sombreros y otros accesorios, la preparación de altares con fotografías de seres queridos y con ofrendas a los mismos, la redacción de versos satíricos y una tradición iconográfica riquísima relacionada con la muerte (su exponente más famoso, José Guadalupe Posada, creó la inmortal ‘Catrina’ cuya imagen se ve arriba a la derecha) son tan sólo algunas de las infinitas prácticas festivas que el Día de Muertos ha generado.
Si bien hay prácticas religioso-culturales en otras partes de la América Latina que guardan ciertas similitudes con el Día de Muertos –por ejemplo, el culto de ‘San La Muerte’ en la zona cultural guaraní del Paraguay, norte de la Argentina y sur del Brasil, de fuerte arraigo popular pero desestimadas por la Iglesia Católica como tradiciones paganas – no hay nada que se asemeje realmente a la centralidad que ocupa el Día de Muertos en la cultura mexicana y mesoamericana.
No obstante, la entereza frente a la muerte y su aceptación, junto a la exigencia de mantener los vínculos de unión con los seres queridos desaparecidos, características fundamentales del Día de Muertos, forman un hilo conector que recorre gran parte del mapa cultural latinoamericano. Hace medio siglo, el gran guitarrista, compositor y cantante argentino, Atahualpa Yupanqui (1908-1992) plasmó en la letra de su canción, “Los hermanos”, esta conmovedora idea:
Yo tengo tantos hermanos
que no los puedo contar.
En el valle, la montaña,
en la pampa y en el mar.
Cada cual con sus trabajos,
con sus sueños, cada cual.
Con la esperanza adelante,
con los recuerdos detrás.
. . .
Y así, seguimos andando
curtidos de soledad.
Y en nosotros nuestros muertos
pa que nadie quede atrás.
Yo tengo tantos hermanos
que no los puedo contar . . .
Al final de cuentas, el desafío de interpretar los fenómenos culturales a través de las barreras del idioma nos exige una sutileza de comprensión aún más allá de lo que demanda la traducción. Dos cosas que lucen muy parecidas pueden ser fundamentalmente distintas. En este caso, dos fiestas que evidentemente tienen que ver con la mortalidad humana: en un caso, un jocoso desafío a la muerte, en el otro, una amorosa y alegre comunión con los seres queridos difuntos.
Copyright ©2011-2013 by Pablo J. Davis. All Rights Reserved. Una versión de este ensayo apareció originalmente en octubre del 2011, en http://interfluency.wordpress.com. Se la vuelve a publicar en versión revisada, con traducción al inglés.