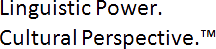Querida lectora o lector,
La reciente y trágica muerte del boxeador puertorriqueño Hector “Macho” Camacho ha puesto en los titulares mundiales y en la lengua de muchos, a la palabra que apodaba a ese gran campeón del cuadrilátero, y que es sobrenombre común en el mundo hispano.
La traducción de la palabra “macho” al inglés, en su sentido biológico, es simplemente male (pronunciado ‘meil’). Ambas voces derivan del latín masculus.
Héctor Luis Camacho Matías, El “Macho” Camacho, oriundo de Bayamón, Puerto Rico y campeón en su momento de siete coronas pugilísticas.
Como apelativo informal entre hombres también es común: “¿Cómo estás, macho?”, “¿Qué hacés, macho?” u otras variantes según el país. El equivalente en inglés sería man: “How are you, man?”
En inglés formal, el macho de cualquier animal esmale: por ejemplo male rabbit (conejo macho). Pero el lenguaje popular nos da jackrabbit; además de jack,tom y billy: tomcat (gato), billy goat (macho cabrío). Otras palabras típicas para designar al animal macho:buck (ciervo, ardilla, antílope, ferret, etc.), bull (toro, alce, hipopótamo, elefante, tiburón, foca, etc.) y cock(gallo, halcón, pavo, y otras muchas aves).
En inglés la palabra macho, calcada directamente del español (y pronunciada ‘máchou’) significa hombre hipermasculino, muy viril o agresivo—lo que en español podría expresarse con “machote”. También es de uso frecuente la frase macho man; los mayores de cuarenta o cincuenta años recordarán el título, entre jocoso e irónico, de la canción de Village People del año 1978. Estos usos, registrados desde hace siglo y medio, han crecido mucho desde la década de 1960. Por no olvidar a machismo que aparece en el inglés recién alrededor de 1970 (en español se remonta al 1900).
Dadas las connotaciones de macho en inglés, muchos angloparlantes desconocen que en español la palabra simplemente se refiere al sexo masculino, como quien dice que el hijo recién nacido “salió macho”. Es decir que la palabra que en un idioma significa nada más que “del sexo masculino”, los miembros de otra comunidad lingüística la han tomado para expresar una versión extrema de la masculinidad.
¡Interesante, aunque no necesariamente motivo de orgullo, que esta palabra el inglés se la deba al español!
Good words!
Pablo
Copyright ©2012 Pablo J. Davis. Se reservan todos los derechos. All Rights Reserved. Este ensayo se escribió originalmente para la edición del 9 diciembre 2012 de La Prensa Latina (Memphia, Tennessee), donde forma parte de la columna semanal Misterios y Enigmas de la Traducción/Mysteries & Enigmas of Translation.
Pablo Julián Davis es Traductor Certificado por la Asociación Norteamericana de Traductores (ATA) para inglés>español e Intérprete Certificado por la Suprema Corte de Tennessee para inglés<>español. Ofrece traducciones, interpretación de primerísimo nivel, además de capacitación cultural inspiradora e interactiva, a través de su compañía, Interfluency Translation+Culture. Se lo puede contactar a pablo@interfluency.com.